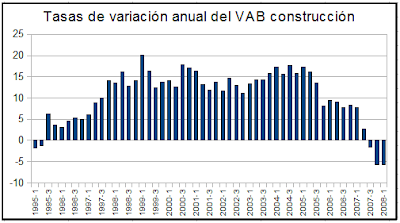Crisis del petróleo
Antes de hablar de las crisis energéticas de los 70, es necesario referirse a la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo es una institución internacional creada a principios de los 60 a raíz de la bajada de los precios del petróleo de estos años. La época dorada del capitalismo era despilfarradora de energía, por lo que las empresas del sector emprendían importantes inversiones para extracción (prospecciones) y distribución (oleoductos). Con esto consiguieron que la oferta de crudo fuese incluso mayor a la demanda, originando dicha caída de precios. Para evitar que volviese a ocurrir esto, una serie de países con abundantes reservas de esta fuente de energía forman un cártel (acuerdos destinados a repartirse la demanda y controlar la competencia) internacional.
Desde el fin de la 2ª Guerra Mundial los precios del barril de petróleo se habían mantenido relativamente estables. Poco duraría esta estabilidad. En 1973 estalla la guerra del Yom Kippur, conflicto entre Israel y los países árabes. Debido a la vinculación de Israel con EEUU, los países de la OPEP (en su mayoría árabes) elevaron el precio del petróleo en represalia con el mundo occidental, hasta cuadruplicarlo. Esto afectó a los costes empresariales (y por tanto sobre los precios), disminuyó la actividad económica y por tanto aumentó el desempleo. A esta crisis se le suele señalar como el fin de la Época dorada del capitalismo, que comenzó cuando el sistema de Bretton Woods funcionó relativamente bien, y dio una gran notoriedad al Club de Roma, organización internacional (creada en el 68) defensora de un crecimiento estable y que permita la sostenibilidad de la humanidad, y difusor del famoso Informe sobre los límites del desarrollo. En él se decía que los ritmos de crecimiento de la economía y población no eran sostenibles.
Entre 1979 y 1981, se produjo lo que se conoce como la Segunda crisis del petróleo. En esta época el precio del crudo multiplicó su precio por casi tres veces. En esta ocasión el aumento de precios se debió a la guerra entre Iraq e Irán, ambos miembros de la OPEP paralizaron la exportación de crudo durante la contienda.
Tras estas crisis, la evolución del crudo no ha sido particularmente estable. En el siguiente gráfico se pueden observar los precios diarios del barril de Brent (159 litros de petróleo extraídos del Mar del norte, este precio es el índice al que se vende gran parte del petróleo mundial).

En los años 90 es apreciable otro repunte del precio del crudo, llegando a doblar las cifras anteriores. Esto se debió a la Guerra del Golfo (ocupación de Kuwait por Iraq, y posterior intervención estadounidense). Tras esto, no se observa una tendencia al alza hasta 1999-2000,época en la que se inicia una escalada interminable de los precios. Es fácil demostrar que esto no se llevó a cabo por una reducción de la oferta. En la siguiente gráfica se verá por qué:

Ante una producción constante se elevan increíblemente los precios. Una de las excusas que usan los representantes de la OPEP es que el beneficio de este bien debe quedarse en los países que poseen el crudo. Esto es más que discutible, cuando son países de grandes desigualdades en la distribución de la riqueza y del "beneficio del país" se apropian magnates de la industria petrolífera, que luego aparecen en la revista Forbes, y que los medios de comunicación se rifan por entrevistar, tratándolos como gurús de la economía.
Tras desviarnos un poco del tema, volvemos a la cuestión principal: las elevadas facturas energéticas de los países se hacen aún más grandes ante estas crisis. Tras la de 1973, los países empezaron a tomar medidas de ajuste energético, eficiencia en la producción, etc. Las energías renovables hicieron su aparición, con la nueva incorporación (aunque no polémica) del biodiesel. España llevó a cabo los ajustes energéticos más tarde debido a la ineptitud del régimen franquista. Aún así se sigue teniendo un déficit energético importante, que se espera reducir en el futuro debido a la actuación en materia de renovables, y su inclusión en los objetivos en el Programa Nacional de Reforma.
Para terminar, la OPEP ha informado de que para 2010 el crudo podría volver a rondar los 80-90$. Esta nueva subida puede ser un incentivo indudable para que las economías del mundo emprendan medidas contra la elevada dependencia energética, y establezcan un modelo energético más sostenible a largo plazo.